EL OPRESIVO SILENCIO
Por: Adán Peralta*
Tenían problemas económicos, pero les sobraba el amor. Ella se despertó media hora antes de lo acostumbrado. Algo asfixiante e indudable llamaba más allá del silencio mismo. Se alarmó al notar la ausencia del marido en el otro espacio de la cama. Lo busco con la mirada. Trato de afinar el oído para saber si estaba en la cocina o en el cuarto de los niños. No percibió nada. Reinaba la calma.
Caminó hasta la cocina y lo que divisó fue la puerta abierta del patio. Se dirigió allí. Levantó la vista y sintió un escalofrío que se le deslizó por la espalda. Un instante de vértigo. Casi se desmaya con lo que veía: su esposo se había ahorcado. Estaba lívido, con la mirada congelada en otro mundo. Se encontraba colgado de una soga amarrada a un listón de madera del antepatio. Recurrió a la escalera metálica para su cometido.
Y era como si, en ese instante, el mundo se hubiera detenido.
La mujer lo miró de nuevo, esta vez con rabia. Siguió sin llorar y sin saber qué hacer. Giró la mirada hacia la derribada escalera, se acercó a ella, la levantó y la colocó justo debajo del cuerpo inerte. Desvió su vista en dirección a la mesa de herramientas y logró ver una carta. La ignoró. Ya nada podía revivirlo. Ninguna aclaración era ya importante.
Se dispuso a descolgarlo; a liberarlo de su última acción de vida. Intentó soltar la cuerda que lo sostenía y pudo percibir que pesaba más de lo esperado. Sacó fuerzas y logró levantarlo para poder desamarrar. La soga del cuello la fija mirada de un cadáver la incomodaba. Le cerró los párpados con delicadeza, como despidiéndose de la frialdad de esas pupilas. Cuando al fin pudo bajarlo, lo tendió con lentitud con el piso rústico.
Se dejó caer. Sometida por la desdicha, se arrodilló frente a él y empezó a contemplarlo. En esa realidad de silencio y muerte descansaba su esposo, entregado a sí mismo, libre del peso de sus afugias. Ahora, las sofocantes angustias eran de ella. Y en ese silencio, sintió un miedo que se le filtraba en sus entrañas y la fatigaba. No quiso despertar a sus pequeños hijos. Tampoco llamó a nadie. Por un instante pensó en la madre de su esposo; no sabía aún como le daría la noticia. Un nuevo escalofrío recorrió su piel.
Entre el mundo y sus ojos un cadáver cambiaba todo. En ese espacio de mutismo absoluto, observó lo que quedaba de su hombre, que seguía ahí, y a la vez no estaba. Vencida, se entregó al llanto. Se llevó la mano a la boca: barbilla, boca y manos temblaban frente a la tiranía del mundo. Esta fatalidad parecía aniquilarla. «La vida es cruel». – pensó- «Siempre hay un precio alto por pagar en ella». Seguía anclada frente al cuerpo. Empezó a golpearlo con fuerzas salidas del dolor; cada golpe acompañado de varios ¿Por qué?… ¿Por qué? … ¿Por qué?
Persistía en lanzarle golpes, y preguntas que ya no eran preguntas, porque no tendrían respuestas. De repente levantó la vista, miró otra vez la nota suicida. La volvió a ignorar. Siguió inclinada frente al cuerpo… examinándolo. Centró su mirada en el rostro pálido, en los ojos ya cerrados, despojados de angustias.
En el antepatio seguía reinando el silencio. El tiempo había dejado de fluir. Ahora sola y con tres pequeñas criaturas, le correspondía enfrentarse a las fauces del mundo. Este escenario le imponía un brusco salto a su destino. Su realidad quedaba hecha añicos. Le tocaría levantarse y recoger los pedazos.
Observó los alrededores del lugar. Percibía el opresivo silencio, como si este la juzgara, y sin saber con exactitud a qué abismo la conducirá esa mudez. Todo es diferente. Veía de nuevo ese cuerpo inmóvil donde estaban convocadas y disueltas todas sus tribulaciones.
Vulnerada ante el juego de dados que el destino le había lanzado. Reanudaba los golpes, lo trataba de cobarde: «de algún modo, las deudas podrían pagarse. Regresar de la muerte no». Se lamentaba por no haber escuchado cuando su marido se levanto de la cama, en esos infinitos minutos en los que caminó rumbo a ese espacio de derrota. En oposición a la calma del lugar, estaba la sensación de orfandad que la mujer gritaba por dentro. Percibía un círculo de fuego que la atrapaba. Allí estaba, en esa órbita que la fatalidad le había trazado.
Continuaba con la mirada intensa, clavada en la silueta, esa figura inasible que ya no era su compañero. Un cuerpo allí presente, pero alejándose. Un alma que huía, que la abandonaba como si jamás hubiese sido su marido. En los últimos días él se encerró en sí mismo. Había clausurado una puerta de intimidad y no permitía que su esposa entrara. Con insistencia, ella le expresaba apoyo moral por la difícil situación económica que estaban afrontando – «Saldremos de esta crisis»- le repetía con una ternura compasiva. Él escuchaba, pero parecía no asimilar nada; había llegado a un punto de no retorno. El amor que ellos sentían iba más allá de placeres de alcoba. El uno y el otro eran la fortaleza misma. Habían consolidado, con los años, una fraternidad admirable al final ignoró todo eso.
Estaba hecha jirones, lloraba. Con sus ojos llenos de lágrimas veía la nebulosa figura del cuerpo tendido en el piso, al tiempo que unas constelaciones de imágenes danzaban disueltas en los cauces de su memoria. Pronto esas representaciones serían recuerdos, solo eso: recuerdos.
De lejos, y con desdén, miraba de nuevo la nota suicida. No la leería nunca. Nada de su contenido justificaba su frustración. Seguiría allí en ese silencio superior, en esa quietud del aire.
Eran las 5:40 de la madrugada. Sus hijos- ignorantes de la nueva realidad- dormían. Todo en esa casa parecía vencido por la tragedia. Los niños tendrían un despertar diferente. Ella era consciente que hay heridas que nunca sanan.
La mujer aún sentía un martilleo en los repliegues del alma. Un cincel esculpía una sensación tortuosa en la que se balanceaba del dolor a la angustia, de la angustia a la incertidumbre y de la incertidumbre al miedo. Continuaba sumergida en el silencio y hundida en la expresión sonora de la nada.
Una quietud agobiante aún dominaba el lugar. La mujer percibía lo que su corazón callaba. Inmersa en su universo emocional, levantó la vista tratando de penetrar el interior de la casa. Pensó en sus hijos, y añadió para sí un susurro incómodo. Su corazón debía seguir palpitando por ellos, latiendo en medio de esa vorágine de silencios.
Sabía que no podía dejarse hundir por las circunstancias. Debía sacudirse la angustia que aún destrozaba la porosidad de su piel. Era consciente de sus tinieblas, sin la esperanza de una nueva aurora.
Descarga gratis la edición # 83 de la Revista Crisol
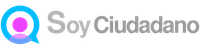



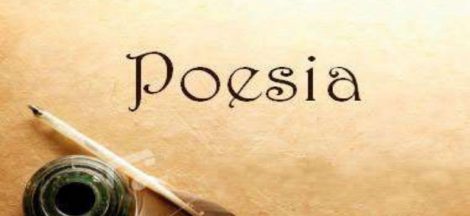
 Te absuelvo
Te absuelvo